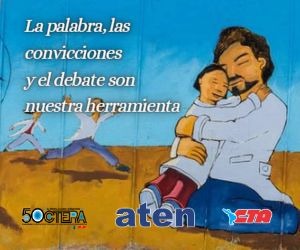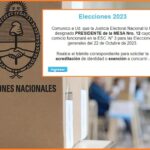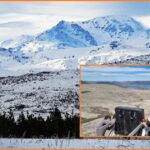Aumenta en el mundo la producción de alimentos en laboratorios, especialmente para carnívoros. Como los dinosaurios ¿desaparecerá la hacienda que consumimos?
Es simple: como una fábrica de cubiertas o de envases de plástico, la carne reproducida en laboratorio se multiplica en máquinas que le dan formado de bife o de pechuga de pollo. Son cauchos, plásticos o carne que nunca existieron físicamente. En una mesa de laboratorio, las vacas no tienen cuero ni mugen ni pastan ni llenan de bosta las pipetas. Los pollos no caminan ni tienen plumas ni galpones y no nacen de huevos.
Lejos, a miles de kilómetros de la ciencia ficción, la producción de diferentes tipos de carne en laboratorios y luego envasada en fábricas ya se vende en varios países del mundo. Qué será de nuestra hacienda, qué será de nuestros campos, de nuestra historia ganadera.
Si la imagen de cientos de personas abalanzándose con cuchillos sobre un camión con vacas accidentado en Chascomús nos asombró por la voracidad humana en las últimas horas, ¿qué dirán de ese hecho nuestros familiares dentro de 20 o 50 años?

En estos días se cumplen diez años de las primeras degustaciones de carne de pollo cultivada en laboratorios, donde la entonces Holanda y Singapur fueron los países pioneros y se siguieron otros de Asia, Europa, Israel y Estados Unidos.
Ese cultivo de las células musculares extraídas previamente de animales también tiene su desarrollo en la Argentina, especialmente en una de las firmas líderes de productos avícolas y en otro de carnes vacunas. Por tomar sólo dos ejemplos, la firma Granja Tres Arroyos comenzó con la producción de este tipo de carne cultivada hace dos años, con el apoyo científico de la Universidad Nacional de San Martín. También la empresa Craveri avanzó en el cultivo de carne vacuna a través de su producto BIFE (Bio Ingeniería en la Fabricación de Elaborados).
Para crear carnes cultivadas, las células del animal vivo en cuestión (pollo, vaca, cordero) crecen en tanques de fermentación (similares a los empleados durante la fabricación de cerveza), se multiplican junto a diversos componentes (proteínas, grasas, azúcares) y adquieren las características que tradicionalmente se observan en las carnes convencionales. Luego de unas semanas, el producto se extrae de los birreactores, y se los combina con proteína vegetal hasta obtener formas y texturas requeridas. En paralelo, deben cumplir con todos los parámetros y normas de seguridad que se suelen aplicar para los ejemplares convencionales.

En el desarrollo de esta industria alimentaria existen hasta hoy dos elementos públicos que marcan la historia: la degustación de hamburguesas con carne cultivada hecha en un bar de Londres, hace exactamente diez años y la habilitación por parte de Estados Unidos de la venta de productos aviares, también desarrollados en laboratorios. En efecto, aquellas hamburguesas creadas en laboratorios de Singapur que impactaron en Inglaterra fueron la superficie del trabajo científico subterráneo que se hacía desde años atrás.
El otro impacto masivo de esa creación de alimentos, lo dio el organismo que habilita los productos alimenticios de venta en Estados Unidos (como la Anmat de Argentina), que hace unos días habilitó la comercialización de carne de pollo cultivada a través de dos empresas de ese país. Ese visto bueno de uno de los países más poderosos del mundo abrió la puerta para que el resto de occidente siga esos pasos, en la producción y también en la venta.
No pasará mucho tiempo para que veamos en las góndolas de nuestra región esos productos de carne artificial, con forma de pechugas o patas de pollo.
“Lo anunciado constituye un hito, no viene a sustituir las otras vías de producción sino a complementarlas. Hoy contamos con tecnologías que nos permiten pensar de una manera diferente la producción de proteína animal. Mucho de lo que se utiliza en tejidos viene del área de la medicina regenerativa desde hace un tiempo, por eso, el desafío para las empresas es ver cómo generar mucha cantidad de carne cultivada y a un precio competitivo”, señaló Carolina Bluguermann, investigadora del Conicet en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín.
Precisamente, especialistas de esa universidad se sumaron a la inversión que realizó la empresa argentina Granja Tres Arroyos S.A. para desarrollar carne cultivada de pollo, aunque la firma aclaró que “alcanzar niveles de producción a un costo razonable es un desafío y puede significar años de trabajo para ampliar la producción y desarrollar el mercado”.
Otro científico que habló en las últimas horas fue Marcelo Rubinstein, investigador del Conicet en el Instituto de Investigaciones de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular: “Sin dudas hay que trabajar mucho para buscar opciones y controlar más de cerca lo que sucede con los animales, al tiempo que prestar atención a los problemas gravísimos que la humanidad enfrenta tanto por exceso como por falta de alimentos. Sin embargo, pienso que si bien es factible elaborar la carne desde el laboratorio, también hay que entender que no todo lo que se puede realizar vale la pena. El alimento se parecerá mucho a un ultrapocesado más, porque el tejido real no está”.
La opción de carnes diseñadas en laboratorios reluce porque se presenta como una alternativa viable que propone diversas ventajas. Por una parte, sus defensores argumentan que reducirán las cifras de sacrificio animal y, por otra, a partir de procesos productivos más sostenibles, también contribuirán a disminuir la contaminación y la emisión de los gases de efecto invernadero que provocan las actividades agropecuarias. Según suelen destacar las compañías, se trata de una opción que se vende como “ecológica”, “ética” y “humanista”.
“Analizar el impacto ambiental es muy complejo, porque involucra gases de efecto invernadero, uso de agua y de tierra. Aún se habla en términos potenciales porque todavía no se logró producir en serie la carne cultivada. Potencialmente podría ser más sustentable, pero aún lo sabemos”, advierte Bluguermann. Y luego continúa: “En lo que respecta a bienestar animal, la realidad es que hay un cambio en las consideraciones que los consumidores hacen a la hora de elegir los productos. Me refiero tanto a si es el resultado del maltrato, o bien, algo más general como los componentes que forman parte del comestible”.
Más allá de las críticas que reciba la opción de la carne cultivada, lo cierto es que el mundo deberá seguir buscando opciones. La seguridad alimentaria está en juego en un mundo cada vez más desigual y con más habitantes. Al mismo tiempo, de alguna manera habrá que sortear la “paradoja de la carne”: la mayoría de la gente a la que le gusta comerla, prefiere evitar pensar en lo que sufrieron los animales hasta que la carne llegó al plato.
Con contundencia, sin embargo, Rubinstein apunta: “Nos olvidamos de que los seres humanos somos un primate, omnívoro, que come carne. Nuestros antecesores lo hacían todo el tiempo: de los 200 mil años de historia, solamente en los últimos 10 mil abandonamos nuestras prácticas de cazadores-recolectores y empezamos a criar ganado. Para nosotros, es natural y cultural comer carne. Ni siquiera estamos preparados genéticamente para ser herbívoros”.

Por ahora, para una élite
Aunque por el momento quienes avanzan en la producción de estos alimentos trabajan con restaurantes seleccionados, el objetivo a mediano plazo es escalar la producción para que las opciones comestibles de células de animales cultivadas en laboratorio conquisten a públicos masivos. No obstante, aún no hay datos sobre cómo ni cuándo podría ser su comercialización al gran público. Y esa información no es menor: cuando de ciencia se trata, muchos desarrollos notables suelen trastabillar al momento de escalar la producción. Por ahora, la experiencia de Singapur es la siguiente: el restaurante vende platos con carne cultivada una vez por semana y gasta más de lo que gana.
La investigadora de Conicet y Unsam reconoce sobre este punto: “La carne que se consume en Singapur corresponde a un producto híbrido porque también posee proteína vegetal. La empresa lo vende más barato que lo que le cuesta producirlo. El objetivo, claramente, es instalarse en el mercado para que la gente comience a familiarizarse con sus productos. Tampoco imagino que se llenarán las góndolas de supermercado de un día para otro”.
Por ello, ¿qué ocurrirá cuando, de manera hipotética, las compañías biotecnológicas instalen su producto y busquen obtener ganancias? Posiblemente, dice Rubinstein, será un avance científico al que solo podrán acceder los sectores más favorecidos de la sociedad, pero no las mayorías. “La supuesta ventaja económica no cierra. Si uno quiere producir kilos y kilos de carne como lo hace la industria, será muy costoso hacer un bifecito desde una placa de Petri. Habrá gente que podrá consumir este tipo de alimentos, pero sin dudas serán muy pocos sectores. Suena cool, lo comercializarán como un producto gourmet y exclusivo”.
El paso del tiempo, como en tantas cosas de la vida, será quien de una respuesta definitiva.
Allí veremos si nuestros hijos, nietos o bisnietos se horrorizarán como nosotros al ver las imágenes de una horda de personas atacando con cuchillos a vacas heridas por el vuelco del transporte que las llevaba (vaya paradoja) al matadero. O si ese hecho se repetirá en los laboratorios o las góndolas de alimentos super procesados, cuando esas nuevas generaciones sufran también la desigualdad, la pobreza o el hambre.