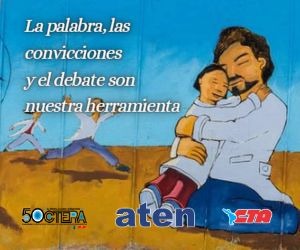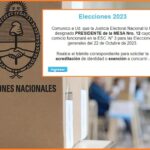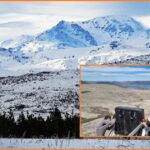Todo comenzó en las redes sociales. Un pequeño video reel sobre Johannes Kepler y su intrépida búsqueda de las leyes que rigen los movimientos planetarios apareció mostrándose. A pesar de su corta duración, menor al minuto, no pude evitar estar inmerso en su fascinante desarrollo. Lo que ahora nos parece sencillo y evidente, no siempre fue así y la pregunta es ¿cómo lo hicieron? o también ¿cómo pudieron?
Dejando los detalles técnicos, lo esencial es que la tercera ley (sobre la cual hablaba el video) establece que a medida que un planeta se aleja más del Sol, requerirá más tiempo para completar la órbita a su alrededor. Lo asombroso es que Kepler pudo capturar esta observación aparentemente simple en una elegante y poderosa fórmula matemática que establece la relación entre el período orbital de un planeta y la longitud de su órbita.
En un mundo donde los límites del conocimiento eran aún inexplorados y las herramientas tecnológicas escasas, Johannes Kepler, entre los siglos XVI y XVII, se elevó como un faro de inspiración, desafiando las limitaciones de su tiempo. Su paciencia inquebrantable, sus técnicas matemáticas innovadoras, la intuición, la creatividad, algo de prueba y error, y una profunda convicción, dieron forma a sus leyes revolucionarias del movimiento planetario.
Sus meticulosos estudios se fundamentaron en los registros de Tycho Brahe, un astrónomo danés del siglo XVI que desempeñó un papel fundamental en la transición entre la astronomía antigua y la moderna. Entre sus contribuciones más notables se encuentra la recopilación sistemática de observaciones astronómicas a lo largo de décadas, que permitieron posteriormente a Kepler analizar y comprender los patrones de movimiento de los planetas.
Alzando la mirada
En noches de oscuridad infinita, nuestros antepasados alzaban la mirada hacia el cielo, con ojos desprovistos de telescopios y mentes hambrientas de conocimiento. Es fácil olvidar que el cosmos alguna vez fue un misterio inexplorado, una hoja en blanco en la que escribir los destinos de las estrellas. La astronomía antigua, una danza de observación y deducción, nos demuestra que la curiosidad y el ingenio no necesariamente requieren avanzados artefactos tecnológicos. Mirar hacia arriba era un ejercicio de contemplación y asombro. ¿Cómo lograron aquellos visionarios del pasado captar las sutilezas del cosmos sin las herramientas que hoy consideramos indispensables?
Esas historias son testimonio de la curiosidad humana y la capacidad de razonar a partir de lo que se tenía a mano. Tiempos donde el acceso a la información era limitado y el intercambio global de ideas, una quimera. Donde los observadores del cielo construyeron un conocimiento que aún perdura en nuestra comprensión moderna del universo. Cada estrella era un enigma por resolver, un punto de partida para descubrimientos sorprendentes.
Desde las antiguas civilizaciones mesopotámicas, hasta los eruditos de la antigua Grecia que conectaron los puntos y otorgaron forma a las constelaciones, los astrónomos del pasado nos recuerdan que la pasión por el conocimiento, la paciencia y la intuición pueden vencer nuestras limitaciones y acercarnos a la verdad.

Las “errantes”
Los antiguos astrónomos griegos se dieron cuenta de que ciertos puntos luminosos se desplazaban velozmente por el cielo. En lugar de estrellas fijas, estos puntos eran «planetas», una palabra que deriva del término griego antiguo «planētēs», que significa «errante» o «vagabundo». Los planetas visibles a simple vista (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno) parecían seguir trayectorias irregulares, en contraste con las estrellas fijas que mantenían sus posiciones relativas en el cielo nocturno.
Estos astrónomos griegos comenzaron a estudiar los patrones de movimiento de «las errantes». Aunque su comprensión de estos movimientos se basaba en conceptos geocéntricos (con la Tierra en el centro del universo), sus observaciones y registros sentaron las bases para futuros avances en la comprensión de los movimientos planetarios y el sistema solar.
No somos el centro
No podemos darnos cuenta solo por observación visual de que la Tierra no es el centro del sistema solar debido a dos razones principales: la gran distancia entre la Tierra y las estrellas, y la suave lentitud de nuestro propio movimiento.
Como observadores en nuestro planeta, percibimos al Sol desplazándose de oriente a occidente a lo largo del día, lo que puede generar la impresión de que es nuestra estrella la que está en movimiento y no nosotros.
Para comprender realmente cómo funciona el sistema solar y cómo la Tierra orbita alrededor del Sol, se requiere un análisis más profundo y observaciones precisas a lo largo del tiempo. A menudo períodos que exceden la vida humana. Por lo tanto, los astrónomos han recurrido a una combinación de registros históricos, observaciones de colegas y el análisis de datos recopilados a lo largo de los siglos para comprender fenómenos astronómicos a largo plazo.
Aristóteles
Aristóteles defendía la idea geocéntrica en sus escritos y obras. ¿Cómo es posible que uno de los pensadores más sabios en la historia de la humanidad, haya sostenido la creencia en el modelo geocéntrico? Las aparentes trayectorias y movimientos de los cuerpos celestes en el cielo no encajaban completamente con su modelo centrado en la Tierra, pero aun así él sostuvo esa creencia en lugar de cuestionarla a pesar de las observaciones que podrían haber sugerido una explicación diferente.
Existen varios factores que pueden haber contribuido a que Aristóteles defendiera esta idea. Tal vez no tuvo acceso a registros exhaustivos de observaciones a largo plazo. O tal vez su enfoque filosófico podría haberlo llevado a buscar explicaciones que encajaran con su visión preexistente del universo, como el modelo geocéntrico.
Aristarco
El primer griego conocido por haber formulado la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol fue Aristarco de Samos, que vivió en el siglo III a.C.
Sus ideas eran radicales en ese momento y no ganaron una amplia aceptación en la antigüedad. La visión geocéntrica, en la que la Tierra se consideraba el centro del universo, era la perspectiva dominante en ese entonces. Tenía un arraigo profundo en la filosofía y la comprensión científica de la época. Cambiar esa perspectiva requería una revisión completa de la forma en que se veía el cosmos.
Aristarco propuso la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol, pero sus argumentos se basaron más en razonamientos lógicos y geométricos que en observaciones empíricas. Aristarco consideró que, si la Tierra giraba alrededor del Sol, sería una explicación más simple y elegante para los movimientos aparentes de los planetas en el cielo.
Copérnico
Nicolás Copérnico, el astrónomo polaco del siglo XVI que propuso también el modelo heliocéntrico del sistema solar, no disponía de instrumentos de observación avanzados para confirmar su teoría.
Su método principal involucró el análisis de los movimientos aparentes en el cielo, presentando una reinterpretación de sus trayectorias basada en la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sostuvo que los movimientos observados de estos cuerpos celestes podrían explicarse de manera más sencilla al asumir que todos, incluida la Tierra, orbitaban en torno al Sol
Aunque Copérnico no tenía evidencia directa o tecnología avanzada para respaldar su teoría, su enfoque matemático y conceptual fue una contribución crucial para cambiar la comprensión del universo en ese momento. Su modelo heliocéntrico planteaba una forma más ordenada de explicar los movimientos planetarios, y aunque en su época no ganó amplia aceptación, sentó las bases para posteriores investigaciones y desarrollos en la astronomía.
Tanto Nicolás Copérnico como Aristarco de Samos utilizaron un enfoque similar en sus teorías heliocéntricas. Ambos propusieron la idea de que los movimientos aparentes de los planetas, incluida la Tierra, podrían explicarse más simplemente si se asumía que estos planetas giraban alrededor del Sol en lugar de que todos los cuerpos celestes orbitaran alrededor de la Tierra.
Casi 1800 años separan a estos dos astrónomos. La falta de insistencia en la teoría heliocéntrica en todo ese tiempo se debió a varios factores. Uno de ellos es que se necesitaban pruebas observacionales sólidas, y estas pruebas eran difíciles de obtener sin instrumentos adecuados y registros de observaciones a largo plazo.
Rotación
En la antigüedad, el pensador más influyente en la discusión sobre la rotación de la Tierra fue Heráclides Póntico, quien vivió en el siglo IV a.C. y propuso que la Tierra giraba sobre su propio eje para explicar fenómenos como el cambio en las estaciones y la aparente reversión de la dirección de algunos planetas en el cielo.
Aristarco también sostuvo que la rotación de la Tierra podría explicar la aparición de los movimientos aparentes de los planetas y las estaciones. Su propuesta se basaba en observaciones y razonamientos geométricos, aunque no está documentado en detalle cómo argumentó específicamente esta idea. Las obras originales de Aristarco de Samos se han perdido con el tiempo, pero autores como Arquímedes, Plutarco y Cicerón lo mencionan.
¿Por qué no nos damos cuenta?
Para percibir el movimiento, necesitamos un marco de referencia externo. En la superficie de la Tierra, nuestra referencia más cercana es la propia Tierra, que se mueve junto con nosotros. Por lo tanto, no hay un punto de comparación inmediato que nos haga sentir el movimiento.
La rotación de la Tierra es un movimiento suave y continuo, ocurre a una velocidad constante y uniforme lo que significa que no hay aceleraciones bruscas ni cambios drásticos. Como resultado, no experimentamos sacudidas o cambios notables en nuestro entorno inmediato que nos alerten sobre la rotación.
La Tierra es extremadamente grande en relación con nuestra escala humana. Su circunferencia es de aproximadamente 40.000 kilómetros, y la velocidad de rotación en el ecuador es de alrededor de 1670 kilómetros por hora, a velocidad constante y sin aceleraciones ni cambios bruscos. Gira tan suave y lentamente en relación con su tamaño que no sentimos su movimiento.
Nuestra incapacidad para percibir el movimiento de nuestro planeta no se debe a falta de inteligencia, sino más bien a la vasta escala y constancia de esta acción que desafía nuestras percepciones. A simple vista, podemos pensar que estamos en un mundo estático, pero a medida que profundizamos en la observación del cielo y el comportamiento del sol y las estrellas, todo cambia.
Nuestra percepción del mundo a menudo requiere un enfoque más allá de lo evidente a simple vista. La observación constante y el estudio minucioso nos brindan la capacidad de descifrar los secretos ocultos detrás de fenómenos que, de lo contrario, podrían pasar desapercibidos en nuestra vida cotidiana.

Curiosidad, determinación y creatividad
Nuestros antepasados astrónomos demostraron que la herramienta más importante es la chispa de la pasión y la voluntad de perseverar. A medida que contemplamos la inmensidad del cielo, debemos recordar que somos herederos de una tradición que nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que parece incuestionable y a buscar la verdad en los rincones más remotos. A través de sus historias, estas mentes brillantes nos inspiran a enfrentar los desafíos con valentía y a explorar lo desconocido con determinación.
En cada estrella, en cada galaxia distante, vemos el reflejo de nuestra propia búsqueda incesante de conocimiento. Así como Kepler, Aristarco y Copérnico, continuamos forjando el camino hacia un mañana más iluminado por el poder de la observación, la deducción, el ingenio y el estudio. Cuando alcemos la mirada hacia el cielo, encontraremos no solo los misterios del universo, sino también los misterios de nuestro propio potencial.